Diabetes mellitus tipo 1
La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad metabólica que condiciona hiperglucemia secundaria a un déficit absoluto de insulina, acompañado de alteraciones en el metabolismo de lípidos y proteínas.
La DM1 se divide en tipo 1A o autoinmune o tipo 1B o idiopática.
La DM1A es una enfermedad autoinmune con destrucción de las células beta pancreáticas. En la DM1B se produce la destrucción celular beta sin que se acompañe de datos de autoinmunidad ni susceptibilidad genética.
La incidencia de DM es variable en la geografía. Oscila desde 15 casos/100.000 habitantes año en niños de <15 años en Quebec a 37 casos/100.000 habitantes año en Finlandia (Legault, 2006). La incidencia menor se observa en regiones de China, 0,5 casos por 100.000 habitantes y año. Datos recientes de la Comunidad de Castilla y León avalan esta heterogeneidad, con regiones cuya incidencia se aproxima a la de los países del norte de Europa (Bahillo Curieses, 2006). Se estima que la incidencia global está aumentando a ritmo de 2-5% en Europa y las razones permanecen desconocidas.
En la patogénesis (Leslie, 2001) de la DM1A se describen:
Hasta este momento se desconoce el antígeno que pone en marcha la respuesta autoinmune y desarrolla la destrucción de las células beta en sujetos con susceptibilidad genética.
Presentación clínica (Grupo de trabajo de guía de práctica clínica sobre DM1, 2012):
La DM1 puede presentarse de 3 formas diferentes:
Diagnóstico de la diabetes (Grupo de trabajo de guía de práctica clínica sobre DM1, 2012):
Se establece el diagnóstico de diabetes en las siguientes circunstancias:
Otras determinaciones de laboratorio (Bingley, 2010), encaminadas a confirmar la existencia de autoinmunidad frente a la célula beta no son indispensables en todos los pacientes, reservándose para los casos de duda en los que quiere confirmarse el diagnóstico de DM1A (ICA, GAD, tirosina fosfatasa (IA2) y Zn T8).
La DM1 se divide en tipo 1A o autoinmune o tipo 1B o idiopática.
La DM1A es una enfermedad autoinmune con destrucción de las células beta pancreáticas. En la DM1B se produce la destrucción celular beta sin que se acompañe de datos de autoinmunidad ni susceptibilidad genética.
La incidencia de DM es variable en la geografía. Oscila desde 15 casos/100.000 habitantes año en niños de <15 años en Quebec a 37 casos/100.000 habitantes año en Finlandia (Legault, 2006). La incidencia menor se observa en regiones de China, 0,5 casos por 100.000 habitantes y año. Datos recientes de la Comunidad de Castilla y León avalan esta heterogeneidad, con regiones cuya incidencia se aproxima a la de los países del norte de Europa (Bahillo Curieses, 2006). Se estima que la incidencia global está aumentando a ritmo de 2-5% en Europa y las razones permanecen desconocidas.
En la patogénesis (Leslie, 2001) de la DM1A se describen:
- Susceptibilidad genética: el polimorfismo de múltiples genes está asociado a un mayor riesgo de DM1A. Los determinantes más importantes son genes localizados en el complejo mayor de la histocompatibilidad en el cromosoma 6p. La clase II contiene genes que influyen en la respuesta inmunitaria, uniéndose a los antígenos que serán presentados a los linfocitos T activados y los macrófagos. Más del 90% de los DM1A se asocian a DR3-DQ2 o DR4-DQB1. El riesgo de desarrollar diabetes está aumentado en familiares personas afectas (tabla 1).
- Autoinmunidad: se detectan Ac a células del islote (ICA), ácido glutámico decarboxilasa (GAD) y transportador de zinc de la célula beta (Zn T8) y anticuerpos antiinsulina (AAI). En este contexto de autoinmunidad, la DM1A se asocia a otras enfermedades autoinmunes con mayor frecuencia que en la población general (tabla 2):
- Hipotiroidismo 1º autoinmune (Ac antimicrosomales).
- Insuficiencia adrenal autoinmune (Ac frente a la 21 OH-asa).
- Enfermedad celíaca (Ac antitransglutaminasa).
- Factores ambientales:
- Antecedentes obstétricos:
- Edad materna >25 años.
- Preclampsia.
- Enfermedad neonatal respiratoria.
- El bajo peso al nacer protege.
- Virasis:
- Infecciones enterovirales.
- Anticuerpos frente virus coksakie B4.
- Dieta:
- Proteínas de la leche de vaca.
- Exposición temprana a cereales.
- Deficiencia de vitamina D.
- Antecedentes obstétricos:
| Tabla 1. Susceptibilidad genética: riesgo de desarrollar diabetes en familiares de personas afectas (Grupo de trabajo de guía de práctica clínica sobre DM1, 2012) | |
| No historia familiar | 0,4% |
| Hijo de madre afecta | 1-4% |
| Hijo de padre afecto | 3-8% |
| Hijo de padres afectos | 30% |
| Hermano (no gemelo) | 3-6% |
| Gemelo dicigótico | 8% |
| Gemelo monocigótico | 30% a los 10 años del diagnóstico del primer gemelo, y 65% a la edad de 60 años |
| Tabla 2. Enfermedades autoinmunes asociadas a DM1 (Grupo de trabajo de guía de práctica clínica sobre DM1, 2012) | |||
| Hipotiroidismo | Addison | Celiaquia | |
| Autoantígeno | TPO | 21 - OH | Transglutaminasa |
| Anticuerpos en pacientes con DM1 | 17-27% | 1,5% | 12% |
| Enfermedad en pacientes con DM1 | 30% | <0,5% | 4-9% |
| Anticuerpos en población general | 13% | <0,5% | 1,5% |
| Enfermedad en población general | <1% | <0,5% | 1% |
Hasta este momento se desconoce el antígeno que pone en marcha la respuesta autoinmune y desarrolla la destrucción de las células beta en sujetos con susceptibilidad genética.
Presentación clínica (Grupo de trabajo de guía de práctica clínica sobre DM1, 2012):
La DM1 puede presentarse de 3 formas diferentes:
- Forma clásica asociada a polidipsia, poliuria y pérdida de peso, con clínica 10-15 días previos al diagnóstico. Es la forma más frecuente de presentación (>90% de los casos).
- Cetoacidosis diabética: clínica metabólica severa asociada a hiperglucemia, cetosis y acidosis metabólica. Forma variable entre el 15-35% de los casos.
- Presentación silente: poco frecuente y asociada a niños con algún familiar afecto y que son monitorizados frecuentemente.
Diagnóstico de la diabetes (Grupo de trabajo de guía de práctica clínica sobre DM1, 2012):
Se establece el diagnóstico de diabetes en las siguientes circunstancias:
- Glucemia basal >126 mg/dl en más de una ocasión.
- Glucemia venosa >200 mg/dl en sujeto con síntomas metabólicos.
- Glucemia plasmática >200 mg/dl a las 2 horas de la sobrecarga oral de glucosa.
- HbA1c >6,5%, utilizando una técnica de laboratorio estandarizada y confirmando con hiperglucemia.
Otras determinaciones de laboratorio (Bingley, 2010), encaminadas a confirmar la existencia de autoinmunidad frente a la célula beta no son indispensables en todos los pacientes, reservándose para los casos de duda en los que quiere confirmarse el diagnóstico de DM1A (ICA, GAD, tirosina fosfatasa (IA2) y Zn T8).
Terapia nutricional en la DM1
Los pacientes con diabetes deben recibir educación nutricional individualizada y explicada preferiblemente por un dietista experto en diabetes.
El objetivo del tratamiento dietético es modificar los hábitos alimenticios para mejorar su control metabólico teniendo en cuenta sus características individuales, cultura, preferencias, estilo de vida y medios económicos (Standars of Medical Care in Diabetes, 2013). La dieta debe ser equilibrada, variada y tener en cuenta las variaciones glucémicas con las ingestas y tratamiento insulínico. La terapia nutricional bien realizada tiene un potencial de disminución de HbA1c de hasta 1% (Franz, 2010).
Las características nutricionales de la dieta son:
1. Contenido calórico: el control calórico de la dieta persigue obtener un peso corporal razonable. El cálculo de las necesidades energéticas ayudará a establecer las estrategias más adecuadas para cada paciente (tabla 3). En caso de sobrepeso u obesidad se recomienda una pérdida moderada de peso (5-10% del exceso de peso) en periodos adecuados de tiempo. La dieta hipocalórica (-500 calorías/día) deberá ir acompañada de un incremento del gasto calórico mediante ejercicio físico.
| Tabla 3. Ecuaciones para el cálculo de las necesidades de energía según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1985) | |||
| Grupo | Edad (años) | Gasto energético basal (GEB) | |
| Varones | 11-18 | (17,5 x P) + 651 | |
| 19-30 | (15,3 x P) + 679 | ||
| 31-60 | (11,6 x P) + 879 | ||
| >60 | (13,5 x P) + 487 | ||
| Mujeres | 11-18 | (12,2 x P) + 746 | |
| 19-30 | (14,7 x P) + 496 | ||
| 31-60 | (8,7 x P) + 829 | ||
| >60 | (10,5 x P) + 596 | ||
| Factor de actividad (FA) | Ligera | Moderada | Intensa |
| Varones | 1,55 | 1,78 | 2,10 |
| Mujeres | 1,56 | 1,64 | 1,82 |
| Necesidades de energía = GEB x FA | |||
P: peso
| |||
2. Proporción de nutrientes de la dieta: las recomendaciones dietéticas en macro y micronutrientes para las personas con diabetes son idénticas a las de la dieta saludable para la población general (Type 1 Diabetes in children and Adolescents, 2013). El plan de alimentación puede presentarse como:
- Método basado en menús fijos.
- Método basado en raciones. Ración es la cantidad de alimento que contiene 10g de cada uno de los nutrientes.
- Sistema de intercambios y equivalencias: listado de alimentos con valores de nutrientes similares.
- Sistema de recuento de raciones de HC: dietas basadas en una cantidad fija de raciones de HC en cada comida, con mayor libertad en las raciones del resto de principios inmediatos.
3. Hidratos de Carbono: son la fuente de energía más importante y tienen efectos sobre la saciedad, el vaciado gástrico, la glucemia y la insulinemia. La proporción de hidratos de carbono (HC) recomendad en la dieta está entre el 50-60% del valor energético total. Como mínimo la ingesta diaria de HC debe ser de 130/mg día. Esta cantidad garantiza un aporte de energía suficiente en forma de glucosa para el sistema nervioso central sin depender de la producción de glucosa a partir de proteínas y grasas. La seguridad a largo plazo de las dietas con un contenido muy bajo en HC no está bien establecida.
La monitorización de los gramos totales de HC sigue siendo la estrategia principal para lograr el control glucémico.
El índice glucémico mide el impacto de la absorción de los HC en la glucemia plasmática. Se determina evaluando el incremento de glucosa tras la ingesta de 50 g de HC en comparación con 50 g de pan o glucosa. La utilización del índice glucémico como estrategia educativa a los diabéticos tipo 1 ha mostrado un modesto beneficio adicional (-0,43% de disminución de HbA1c) aunque los trabajos que lo analizan presentan una marcada variabilidad (Gilbertson, 2003).
En los pacientes en tratamiento con insulina debe ajustarse la ingesta de HC y la acción de las insulinas en función de la monitorización capilar de las glucemias, para evitar tanto las hiperglucemias como las hipoglucemias. La ingesta planificada y regularizada de HC mejora el control metabólico y la calidad de vida (Lowe, 2008).
Están permitidos tanto los edulcorantes calóricos (fructosa, dextrosa, sorbitol, manitol y xilitol) como los no calóricos (sacarina, aspartamo y acesulfato K), si bien el consumo excesivo de fructosa, además de una ganacia de peso puede incrementar el colesterol LDL y los triglicéridos. Lo no calóricos no han demostrado un efecto beneficioso a corto plazo sobre el control metabólico.
4. Proteínas: se recomienda un aporte del 10-20% de las calorías totales en el diabético adulto, utilizando tanto proteínas de origen animal como vegetal. La fuentes proteicas animales son las carnes magras, pescados blancos y azules, huevos y lácteos. Un pequeño porcentaje procederá de vegetales (cereales y legumbres). En los casos de microalbuminuria se recomienda disminuir el aporte de proteínas a 0,8 g/Kg/día, objetivándose con esta estrategia mejorías de la eliminación urinaria pero no del filtrado glomerular.
5. Grasas: las recomendaciones del porcentaje de grasa en la dieta varían en función del peso, perfil lipídico y control glucémico. Si el perfil lipídico es normal, las grasas deberían aportar entre un 30-35% de las calorías totales. La ingesta total de colesterol debe ser <300 mg/día, la de ácidos grasos saturados (AGS) (coco, palma, bollería industrial) entre el 7-10% de las calorías totales. En los casos de hipercolesterolemia (LDL >100 mg/dl) la ingesta de colesterol debería ser <200 mg/día y los AGS <7%. Se recomienda que un 20% de las calorías totales provengan de ácidos grasos monoinsaturados (aceite de oliva, frutos secos) por su efecto beneficioso sobre el HDL y triglicéridos. En relación a los ácidos grasos poliinsaturados (omega 3 del pescado) a pesar de su efecto antitrombótico y de disminución de los triglicéridos no han demostrado beneficios cardiovasculares en esta población. Debieran ser fuente de <10% de las calorías.
6. Alcohol: cantidades moderadas de alcohol no están contraindicadas. Es necesario conocer el mayor riesgo de hipoglucemias por el efecto inhibidor de la neoglucogénesis hepática.
7. Fibra: no existen evidencias concluyentes del papel de la fibra en el control metabólico en la diabetes. Si disminuye el riesgo cardiovascular por disminuir un 7% el colesterol LDL.
Ejercicio físico en la DM1
El ejercicio físico es un componente importante del plan de tratamiento de la diabetes. Mejora el control de la glucemia, disminuye los factores de riesgo cardiovascular, disminuye el peso y favorece el bienestar. Se recomiendan 150 minutos/semana de ejercicio físico aeróbico moderado, distribuido en al menos 3 días.
Programas estructurados de al menos 8 semanas son capaces de disminuir la HbA1c 0,66% sin cambios en el IMC en DM 2. En la DM 1 este efecto es mayor en niños y adolescentes. Los resultados del metaanálisis de estudios randomizados (Tonoli, 2012) aconsejan la realización de ejercicio físico intenso, tanto aeróbico como anaeróbico con mejoría del control metabólico en ambos casos. Esta evidencia no está avalada por otros metaanálisis (Kennedy, 2013).
Es destacable el efecto beneficioso del ejercicio en el perfil lipídico y la sensibilidad a la insulina con disminución del 5% de las necesidades de insulina.
Se recomienda evitar la actividad física intensa si existe cetosis o hiperglucemia >250 mg/dl, por el efecto inmediato del ejercicio aumentando la glucemia y por el riesgo de acidosis ante la deficiencia de insulina.
Se recomienda el ajuste de la medicación o la ingesta antes del ejercicio para prevenir hipoglucemias y mantener el aporte de HC y controles de glucemia si el ejercicio va a ser prolongado.
Educación diabetológica en la DM1
Los programas educativos estructurados dirigidos a adultos con DM1 son capaces de mejorar el control metabólico, disminuyen las complicaciones y mejoran su calidad de vida. Todos los DM 1 deberían tener acceso a un programa de educación en diabetes impartido por un equipo multidisciplinar (médicos, enfermeras, dietistas, psicólogos) tanto en la fase del diagnóstico como a lo largo de la evolución de la enfermedad.
Se recomiendan programas estructurados, tanto en educación individualizada como en grupos, con 2 niveles educativos, de supervivencia y avanzada (tabla 4).
| Tabla 4. Contenidos de educación (Grupo de trabajo de guía de práctica clínica sobre DM1, 2012) | |
| Contenidos de educación de supervivencia | Contenidos de educación avanzada |
|
|
Insulinoterapia en pacientes con DM1
El estudio DCCT (Lewis, 1993) demostró que la mejoría del control glucémico con insulinoterapia intensiva en diabéticos tipo 1 disminuyó las complicaciones microvasculares. Posteriormente la prolongación del seguimiento de estos pacientes, estudio EDIC, mostró reducciones de la morbimortalidad cardiovascular (Nathan, 2005).
El término insulinoterapia intensiva describe la pauta de insulinizacíon basal-bolus con múltiples dosis de insulina o con sistemas de infusión continua que intentan reproducir las dos secreciones fisiológicas de pancreáticas: basal para los periodos de ayuno y prandial para el control de la hiperglucemia postprandial. La insulinización intensiva está recomendada en todos los diabéticos tipo 1 ya desde el momento del diagnóstico. Precisa un nivel de educación diabetológica avanzado que permita modificar las dosis de insulina prandial en función de los niveles previos de glucemia, las raciones de hidratos de carbono y el ejercicio a realizar. Los efectos negativos de este régimen de tratamiento son un mayor número de hipoglucemias y la ganancia de peso.
Las necesidades medias de insulina en este tipo de pacientes son de 0,5-0,8 unidades de insulina por kg de peso. Aproximadamente la mitad de la dosis se inicia en forma de insulina basal nocturna y el resto dividida entre las ingestas según las raciones de HC. El ajuste diario de las dosis debe realizarse en función de los perfiles de glucemia capilar.
La eficacia de la pauta multidosis de insulina ha sido confirmada por metaanálisis frente al tratamiento convencional (Yeh, 2012). La farmacocinética de las insulinas basales y prandiales se muestra en la tabla 5.
| Tabla 5. Farmacocinética de insulinas basales y prandiales (DeFronzo RA, 2004) | |||
| Tipo de insulina | Inicio de acción | Duración de la acción | Efecto máximo |
| NPH | Alrededor de 2 horas | De 18 a 28 horas | De 4 a 12 horas |
| NPL | Alrededor de 2 horas | 15 horas | 6 horas |
| Insulina glargina | Alrededor de 2 horas | Hasta 24 horas | No pico |
| Insulina determir* | Alrededor de 2 horas | Hasta 24 horas | No pico |
| Regular | Alrededor de 30 minutos | De 5 a 8 horas | De 2 a 4 horas |
| Lispro, aspart, glulisina | De 5 a 15 minutos | De 2 a 4 horas | 45-75 minutos |
* La duración de la acción es dosis dependiente. A mayor dosis (≥0,8 unidades/kg), la duración media de la acción es más larga y menos variable (22 a 23 horas).
| |||
Los análogos basales de insulina, glargina y detemir, presentan interesantes ventajas por su perfil plano, disminuyendo el número de hipoglucemias en relación a NPH, sobre todo nocturnas, si bien las diferencias en el control glucémico han sido mínimas. Otra ventaja adicional es la disminución del número de inyecciones por su duración de acción de hasta 24 horas.
Los análogos de insulina rápida (aspart, lispro y glulisina), presentan también ventajas en relación a la insulina regular, como son su administración inmediatamente antes de la ingesta y la disminución de la hiperglucemia postprandial, pero no existe concordancia en todos los estudios en relación a la mejoría de la HbA1c y la disminución de las hipoglucemias (Siebenhofer, 2006).
Se desconocen los efectos a largo plazo de los análogos de insulina en la enfermedad cardiovascular.
Las necesidades de insulina en la DM1 son de 0,5-0,8 U/kg de peso, aproximadamente la mitad en forma de insulina basal y el resto como prandial, distribuida en tre todas las ingestas.
El sistema de infusión continuo de insulina, conocido como bombas de insulina (BICI o ICSI en siglas inglesas) es una alternativa al tratamiento basal-bolus. Proporcionan un aporte exacto continuo y controlado de insulina. El BICI disminuye los requerimientos diarios de insulina, con una ligera disminución de las hipoglucemias y sin grandes diferencias en el control glucémico (Cummins, 2010). Se recomienda el uso de BICI en pacientes con mal control glucémico o con hipoglucemias incapacitantes que hayan agotado otros tratamientos convencionales y que sean capaces de lograr una buena adherencia al tratamiento (Golden, 2012).
La diabetes gestacional con necesidad de optimizar el control metabólico es otra indicación frecuente.
La obstrucción del catéter de la bomba puede desencadenar una cetoacidosis diabética.
Control glucémico y complicaciones vasculares de la DM1
Existe asociación causal entre el control glucémico y el desarrollo y progresión de la microangiopatía diabética. La severidad de la hiperglucemia correlaciona con la gravedad de las complicaciones. Las evidencias de ausencia de desarrollo de retinopatía en pacientes con HbA1c <7,2% determinan este valor como referencia de un control metabólico satisfactorio. No obstante, los objetivos de control metabólico deben individualizarse en función de la esperanza de vida y la presencia de complicaciones vasculares e hipoglucemias, situaciones que permiten validar un objetivo de control menos intenso.
La retinopatía diabética (RD) es una de las principales complicaciones de la DM1 y es una causa frecuente de ceguera en el mundo desarrollado. La mayoría de los diabéticos permanecen asintomáticos hasta fases avanzadas (RD proliferativa y edema de mácula). Por ello es importante la realización del despistaje de esta complicación mediante la retinografía con cámara no midriática de 45º. Es una técnica efectiva que debe realizarse en los DM1 a partir de la pubertad o de 5 años de evolución de la diabetes. En los casos de RD + debe repetirse anualmente y si no existe RD, cada 2 años.
El estudio DCCT (Lewis, 1993) demostró el beneficio del mejor control glucémico en el grupo de insulinoterapia intensiva, tanto en prevención 1ª como 2ª a los 2, 5 y 10 años de evolución de la enfermedad (Weinrauch, 2010).
La nefropatía diabética (ND) es la 1ª causa de insuficiencia renal (IR) en países desarrollados, si bien la proporción de DM1 que evolucionan hacia la IR está disminuyendo. Un estudio de población finesa reportó una proporción de IR terminal de 2,2% a los 20 años y del 7,7% las 30 años en DM1 (Finne, 2005). Los estudios DCCT y su prolongación EDIC han demostrado la eficacia de un control metabólico próximo a HbA1c de 7% en la prevención del desarrollo de microalbuminuria y su evolución hacia fases más avanzadas de la ND. Sin embargo en los pacientes con macroalbuminuria (>300 mg/día) esta intervención es menos efectiva (Breyer, 1992).
El control de la tensión arterial mediante el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona es eficaz en el manejo de las fases iniciales de la ND.
El cribado de ND debe realizarse de forma anual a partir de los 5 años del diagnóstico de DM1 mediante la medición del cociente albúmina/creatinina en una muestra matinal de orina.
Los datos en relación a la neuropatía diabética son menos concluyentes si bien se ha encontrado mejoría en la velocidad de conducción nerviosa tras la terapia intensiva y mejoría del control metabólico en DM 1 (Lewis, 1993).
A la vista de esta influencia de la hiperglucemia en la génesis y evolución de las complicaciones microangiopáticas, se recomienda un objetivo de HbA1c ≤7% en los diabéticos tipo 1.
Manejo de las hipoglucemias durante el tratamiento de la DM1
La hipoglucemia es un problema importante en diabéticos con insulinoterapia intensiva, con un riesgo tres veces mayor que los pacientes con tratamiento convencional (Grupo de trabajo de guía de práctica clínica sobre DM1, 2012).
Se define hipoglucemia a los episodios de glucemia plasmática disminuida acompañados de síntomas característicos y que revierten tras la ingesta de HC. El valor de glucemia para esta definición es debatido pudiendo tomarse como referencia 70 mg/dl.
Clasificación de los tipos de hipoglucemia en función a su gravedad:
- Leve: están presentes los síntomas autonómicos. La persona es capaz de autocontrolarse.
- Moderada: están presentes los síntomas neuroglucopénicos. La persona es capaz de autotratarse.
- Grave/severa: es necesaria la asistencia de otra persona. Puede ocurrir una pérdida de conciencia. El nivel de glucemia suele ser inferior a 2,8 mmol/l (54mg/dl).
Clasificación de la hipoglucemia (Grupo de trabajo de guía de práctica clínica sobre DM1, 2012):
- Hipoglucemia severa: suceso que requiere de la ayuda de otra persona para administrar hidratos de carbono, glucagón o medidas de resucitación. Puede que no se disponga de mediciones de la glucemia durante ese suceso; pero, si se produce recuperación de las funciones neurológicas tras la recuperación de la glucemia normal, se considera prueba suficiente de que el suceso ha sido ocasionado por una baja concentración de glucemia.
- Hipoglucemia sintomática documentada: suceso durante el cual los síntomas típicos de la hipoglucemia se acompañan de una concentración medida de la glucemia <70 mgl /dl (3,9 mmol/l).
- Hipoglucemia asintomática: suceso que no se acompaña de los síntomas típicos de la hipoglucemia, pero en el que hay una concentración medida de la glucemia <70 mg/dl (3,9 mmol/l).
- Hipoglucemia sintomática probable: suceso en el que se han dado los síntomas típicos de la hipoglucemia, pero no se ha realizado una medición de la glucemia (pero que presumiblemente ha sido causado por una glucemia <70 mgd/dl (3,9mmol/l).
- Hipoglucemia relativa: suceso en el que la persona refiere haber tenido alguno de los síntomas típicos de la hipoglucemia y lo interpreta como indicativo de la hipoglucemia, y que en la medicación de la glucemia da un valor >70 mg/dl (3,9mmol/l), pero cercano a esa cifra.
Las hipoglucemias de repetición disminuyen la calidad de vida y producen un aumento de la mortalidad (Cryer, 2009). Los factores de riesgo para la existencia de hipoglucemias son la terapia intensiva, la ausencia de respuesta de hormonas contrainsulares (glucagón, cortisol, catecolaminas), la omisión de ingestas y la realización de ejercicio físico intenso en los momentos de máxima acción del as insulinas.
Las estrategias para prevenir las hipoglucemias, se basan en la disminución de los objetivos de glucemia (HbA1c), simplificación de los regímenes de insulinización, tratamiento con bomba de insulina y reajuste de las ingestas y ejercicio físico.
El tratamiento para los casos de hipoglucemias sintomáticas leves es la administración de 15-20 g de glucosa por vía oral, esperar, ver la evolución clínica y repetir la glucemia de tira para comprobar su recuperación.
En los casos de hipoglucemias severas que requieren la ayuda de una segunda persona por disminución del nivel de consciencia se aconseja la inyección sc o im de 1 mg de glucagón. En medio hospitalario puede administrarse dextrosa al 50% por vía parenteral.
Bibliografía
- American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes--2013. Diabetes Care. 2013;36 Suppl 1:S11-66. PubMed PMID: 23264422. Texto completo
- Bahíllo Curieses MP, Hermoso López F, García Fernández JA, Ochoa Sangrador C, Rodrigo Palacios J, de la Torre Santos SI, et al.; Grupo de Estudio de Epidemiología de la Diabetes tipo 1 Infantil en Castilla y León (GEDICYL). Epidemiología de la diabetes tipo 1 en menores de 15 años en las provincias de Castilla y León. An Pediatr (Barc). 2006;65(1):15-21. PubMed PMID: 16945286. Texto completo
- Breyer JA. Diabetic nephropathy in insulin-dependent patients. Am J Kidney Dis. 1992;20(6):533-47. PubMed PMID: 1462980
- Cryer PE, Axelrod L, Grossman AB, Heller SR, Montori VM, Seaquist ER, et al.; Endocrine Society. Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2009;94(3):709-28. PubMed PMID: 19088155. Texto completo
- Cummins E, Royle P, Snaith A, Greene A, Robertson L, McIntyre L, et al. Clinical effectiveness and cost-effectiveness of continuous subcutaneous insulin infusion for diabetes: systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess. 2010;14(11):iii-iv, xi-xvi, 1-181. PubMed PMID: 20223123
- DeFronzo RA, Ferrannini E, Keen H, Zimmet P eds. International Textbook of Diabetes Mellitus, 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 2004.
- Finne P, Reunanen A, Stenman S, Groop PH, Grönhagen-Riska C. Incidence of end-stage renal disease in patients with type 1 diabetes. JAMA. 2005;294(14):1782-7. PubMed PMID: 16219881. Texto completo
- Franz MJ, Powers MA, Leontos C, Holzmeister LA, Kulkarni K, Monk A, et al. The evidence for medical nutrition therapy for type 1 and type 2 diabetes in adults. J Am Diet Assoc. 2010;110(12):1852-89. PubMed PMID: 21111095
- Gilbertson HR, Thorburn AW, Brand-Miller JC, Chondros P, Werther GA. Effect of low-glycemic-index dietary advice on dietary quality and food choice in children with type 1 diabetes. Am J Clin Nutr. 2003;77(1):83-90. PubMed PMID: 12499327. Texto completo
- Golden SH, Brown T, Yeh HC, Maruthur N, Ranasinghe P, Berger Z, et al. Methods for Insulin Delivery and Glucose Monitoring: Comparative Effectiveness [Internet]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2012. Report No.: 12-EHC036-EF. PubMed PMID: 22876370. Texto completo
- Grupo de trabajo de la Guia de Practica Clinica sobre Diabetes mellitus tipo 1. Guia de Practica Clinica sobre Diabetes mellitus tipo 1. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Politica Social. Agencia de Evaluacion de Tecnologias Sanitarias del Pais Vasco-Osteba; 2012. Guias de Practica Clinica en el SNS: OSTEBA n.o 2009/10. Texto completo
- Kennedy A, Nirantharakumar K, Chimen M, Pang TT, Hemming K, Andrews RC, et al. Does exercise improve glycaemic control in type 1 diabetes? A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2013;8(3):e58861. PubMed PMID: 23554942. Texto completo
- Legault L, Polychronakos C. Annual incidence of type 1 diabetes in Québec between 1989-2000 in children. Clin Invest Med. 2006;29(1):10-3. PubMed PMID: 16553358
- Lowe J, Linjawi S, Mensch M, James K, Attia J. Flexible eating and flexible insulin dosing in patients with diabetes: Results of an intensive self-management course. Diabetes Res Clin Pract. 2008;80(3):439-43. PubMed PMID: 18353485
- Nathan DM, Cleary PA, Backlund JY, Genuth SM, Lachin JM, Orchard TJ, et al.; Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (DCCT/EDIC) Study Research Group. Intensive diabetes treatment and cardiovascular disease in patients with type 1 diabetes. N Engl J Med. 2005;353(25):2643-53. PubMed PMID: 16371630. Texto completo
- Organización Mundial de la Salud (OMS), 1985. Necesidades de energía y de proteínas. Informe de una Reunión Consultiva Conjunta FAO/OMS/ONU de Expertos. Ginebra, OMS, Serie de InformesTécnicos, Nº 724.FAO/OMS/UNU, 2004. Human Energy Requirements. Report of a Joint FAO/WHO/UNU.
- Siebenhofer A, Plank J, Berghold A, Jeitler K, Horvath K, Narath M, Gfrerer R, Pieber TR. Análogos de insulina de acción rápida versus insulina humana corriente en pacientes con diabetes mellitus (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2008 Issue 3. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.). CD003287. Texto completo
- The effect of intensive diabetes therapy on the development and progression of neuropathy. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. Ann Intern Med. 1995;122(8):561-8. PubMed PMID: 7887548
- The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. N Engl J Med. 1993;329(14):977-86. PubMed PMID: 8366922. Texto completo
- Tonoli C, Heyman E, Roelands B, Buyse L, Cheung SS, Berthoin S, et al. Effects of different types of acute and chronic (training) exercise on glycaemic control in type 1 diabetes mellitus: a meta-analysis. Sports Med. 2012;42(12):1059-80. PubMed PMID: 23134339
- Weinrauch LA, Sun J, Gleason RE, Boden GH, Creech RH, Dailey G, et al. Pulsatile intermittent intravenous insulin therapy for attenuation of retinopathy and nephropathy in type 1 diabetes mellitus. Metabolism. 2010;59(10):1429-34. PubMed PMID: 20189608
- Wherrett D, Huot C, Mitchell B, Pacaud D; Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Type 1 Diabetes in Children and Adolescents. Can J Diabetes. 2013;37(Suppl 1):S153-S162. Texto completo
- Yeh HC, Brown TT, Maruthur N, Ranasinghe P, Berger Z, Suh YD, et al. Comparative effectiveness and safety of methods of insulin delivery and glucose monitoring for diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med. 2012;157(5):336-47. PubMed PMID: 22777524. Texto completo
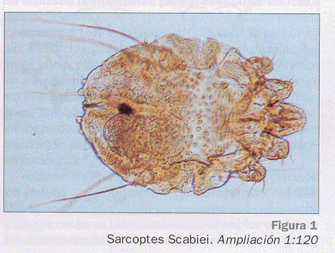


Comentarios
Publicar un comentario